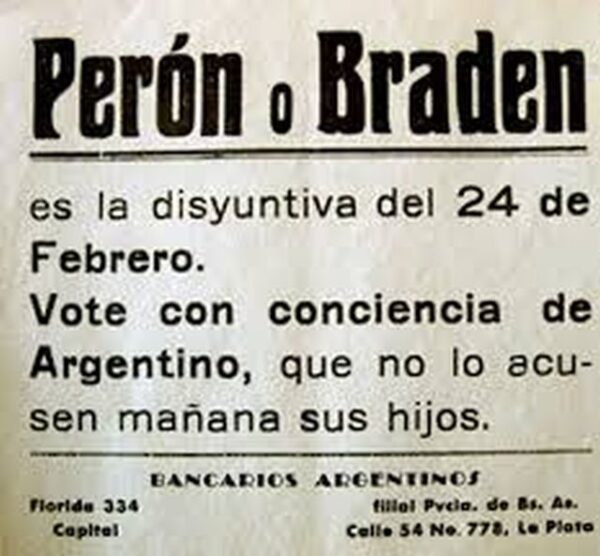Por Germán Bercovich –
Por Germán Bercovich –
El 18 de abril de 2017, la Corte Suprema concedió el arresto domiciliario al represor condenado Felipe Alespeiti. Diez días después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal le daba el mismo beneficio a Miguel Etchecolatz, aunque, a raíz de otras causas pendientes que lo mantenían en el penal de Ezeiza, la mudanza no se hizo efectiva. En aquel momento la abogada Guadalupe Godoy, querellante en causas de derechos humanos, declaraba que “Vamos en camino a la domiciliaria de todos los represores después del fallo de la Corte Suprema de hace dos semanas. Sólo es cuestión de tiempo, no va a ser masiva de una vez, sino que va a ser por goteo”. Sobre el fallo Alespeiti, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj declaró que resultó “una buena señal de madurez cívica”.
Fin de año trajo, finalmente, la noticia de que el Tribunal Oral 6, basándose en la “existencia de un delicado cuadro de salud” en “progresivo deterioro”, y en que el pedido “supera holgadamente el límite de edad que la ley determina para solicitarlo”, le brindó a Etchecolatz, de 88 años, la posibilidad de cumplir condena en su casa de Mar del Plata.
Etchecolatz es hoy un anciano enfermo. Es, también, un monstruo comparable a los peores ejemplares que ha dado la raza humana en cuanto a sadismo. Fue jefe de la Policía Bonaerense, y estuvo al mando de 21 centros clandestinos de detención. Desde 1986, se lo condenó en seis expedientes por crímenes de lesa humanidad, incluidas tres cadenas perpetuas.
En 1987 publicó el libro “La otra campana del Nunca Más”, en donde decía “nunca tuve ni pensé, ni me acomplejó culpa alguna… ¿Por haber matado? Fui ejecutor de la ley hecha por hombres. Fui Guardador de preceptos divinos. Por ambos fundamentos volvería a hacerlo”. Es decir, nunca se arrepintió de nada. Etchecolatz fue un asesino a sueldo del Gobierno Militar (desde 1976 fue Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, bajo las órdenes del Primer Cuerpo del Ejército, hasta 1979) que nunca usó un sobrenombre para torturar. A todas sus víctimas les comunicaba que quien los hacía padecer era el comisario Miguel Etchecolatz. Libre de culpa, y con la convicción de ser el brazo armado de Dios, lastimaba y mataba creyendo guardar la ley, algo que es una contradicción en sí mismo cuando se acciona desde cualquier Estado de derecho que se precie de tal.
Hoy recibe el repudio hasta de su propia hija, Mariana, quien además de cambiarse el apellido lo definió como “un ser infame, no un loco. Un narcisista malvado sin escrúpulos”. Fue un padre nefasto, indiferente. Los fines de semana no hablaba, se los pasaba echado en una cama silbando para que le lleven agua con gas; nunca miró sus cuadernos de colegio, nunca jugó con ellos. Era violento, abofeteaba a sus hijos (tiene, además, dos varones), y amenazaba a su mujer con balearla a ella y a los chicos si osaban dejarlo, “nos tenía asco” declaró su hija. Cuando le pegaba, la psicopateaba, “mirá lo que me hacés hacerte”. Luego de golpear, pedía perdón.
Una de las perpetuas que recibió Etchecolatz fue por el centro “La Cacha”. Lo dictaminó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, el 24 de octubre de 2014. Allí fueron asesinadas 128 personas, entre ellas Laura Carloto. “La Cacha” era llamada así por la alusión a la Bruja Cachavacha, personaje de cuentos infantiles que hacía desaparecer gente.
En marzo de 1998, en el Consulado de España en Buenos Aires, María Laura Bretal declaró ante el Cónsul como sobreviviente de ese centro clandestino de detención. Reproduciremos aquí parte de esas palabras:
“El 5 de mayo de 1978 a las 22:30 irrumpió en mi domicilio un grupo de individuos fuertemente armados, disfrazados con pelucas, máscaras, y medias de mujer en la cabeza. Dicen pertenecer a la Policía Federal Argentina y Fuerzas Armadas Argentinas, saquean y roban objetos y me secuestran conjuntamente con mi hija”. Bretal estaba embarazada, en aquel momento, de 4 meses. Los secuestradores retornarían con su hija horas más tarde al domicilio, durmiendo a la niña de un puñetazo en la boca, robando más elementos del hogar, cerrando la puerta con llave y arrojando ésta a la vereda para luego avisar a la abuela de Bretal, de 80 años, a las 3 de la madrugada, que su bisnieta estaba sola en la casa. “Soy encerrada en una habitación a la que llamaban laboratorio, en la que había una cama con bastidor elástico de metal (la “parrilla”), una mesa, una silla, un balde para las necesidades, un tablero, una mesa para la picana, ganchos y sogas para colgar personas de las paredes, manchadas con sangre (…). Permanecíamos encadenados acostados en el piso o en catres, desnudos o semidesnudos, encapuchados, sin hablar, sin ver (…) el baño semanal era a puertas abiertas y con agua fría (…) la alimentación era mate cocido y pan de mañana y tarde, guiso de porotos, polenta o sopa como almuerzo, y ocasional cena. Durante todo mi embarazo recibí dos o tres frutas y algún trozo de carne hervida (…) la comida nos llegaba en ollas del Servicio Penitenciario, algunos utensilios tenían sello y monograma del Regimiento 7 de Infantería del Ejército Argentino”.
Julio López, tres horas antes de desaparecer, declaró, aquel 18 de septiembre de 2006, “la chica estaba casi a mi lado, en un camastro. Le había tirado un baldazo con agua y Etchecolatz le pasaba picana…y ella le gritó “¡por favor no me mates! ¡Llevame presa de por vida, pero dejame criar a mi beba!… y él le sonrió y delante mío le pegó un balazo ahí mismo. Si la encuentran alguna vez verán que la cabeza tiene dos agujeros, porque la bala entró por la nuca y le salió por el costado”.
Queda la esperanza de que la mirada suplicante e indefensa de aquellos a quienes ultimó persiga las noches de Etchecolatz. Que su postura cínica y despiadada sea falsa en lo público, y que dentro suyo se viva una pesadilla constante. Lo que es seguro es que, cuando muera, sólo lo llorarán seres tan despreciables como él, entre los cuales ni siquiera se encuentra su hija.