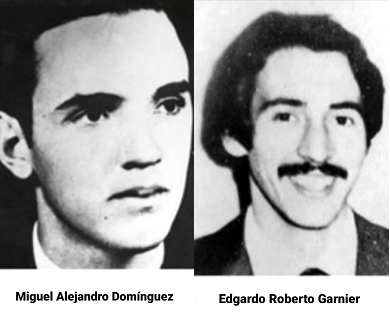Por Susy Quinteros –
Por Susy Quinteros –
Llegaba con un hilo de noche en las pestañas y una inventada bolsa de hielo en el corazón. Es para sentir menos– decía, y con un simulado ademán la arrojaba sobre la alfombra. Supimos que vio la primera luz en Alejandría uno de los muchos destinos de su padre, diplomático argentino. Su infancia y juventud paseó por el ancho mundo de la buena vida y aprendió a pintar los distintos escenarios que entre un viaje y otro se ofrecían a sus ojos. Más tarde, ya afincada en Buenos Aires dibujó en los manteles aguados de bares angurrientos, donde dejaba un golpe de ginebra y laberintos con tinta. Bonita y rara, los hombres deseaban poseerla, pero siempre la abandonaban en la línea miedosa de lo desconocido. Alguien contó que en sus últimos días, la madura niña desvelada, iba y venía con un chupete en la boca. La perdimos en el trajinar de nuestras realidades, pero nos quedó para siempre la negrura de su pelo, sus ojos encendidos con chispitas geniales y el ruido de unos zuecos amanecidos que no hallaban consuelo.