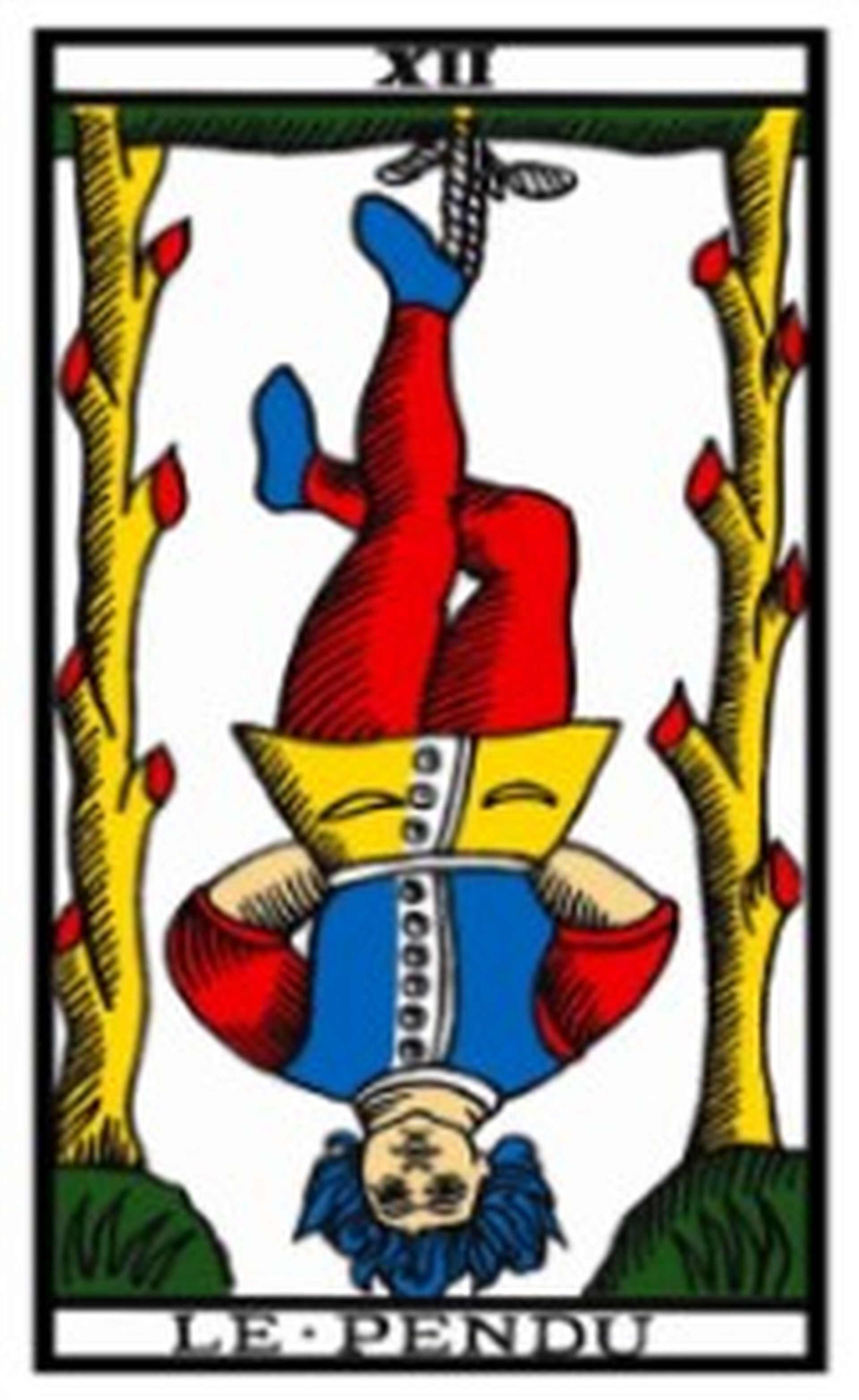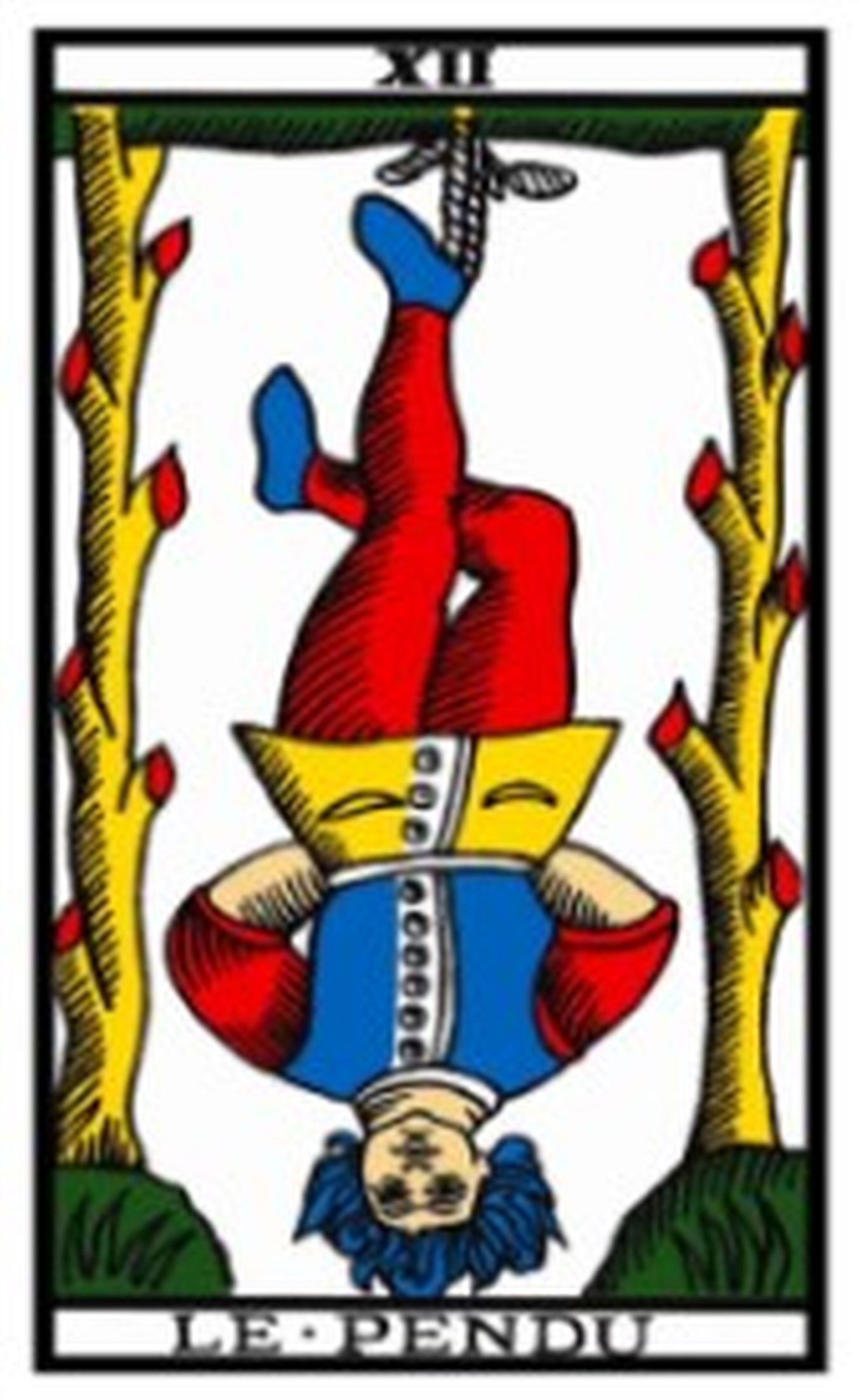La Muñeca
Por Diego Yani –
Sigo encerrado.
Hace ya más de cinco años que mi vida se marchita lentamente en este horrible lugar donde la gente se divide entre los inmaculados guardapolvos blancos y los uniformes grises de los falsamente llamados “pacientes”. Y me permito decir “falsamente llamados” pues un paciente es alguien que espera algo, en cambio aquí, en este agujero donde fuimos arrojados ninguno de nosotros espera absolutamente nada.
Efectivamente estoy suspendido en esta eterna fracción de tiempo que comenzó con tu trágica partida y terminará con mi muerte. Debo confesar que siento un enorme rencor: yo pudriéndome acá adentro, en esta minúscula habitación mal aireada y decadente, mientras las responsables de nuestra desgracia están libres allá afuera. Al principio de esta pesadilla traté de compartir con el mundo las sospechas que me asaltaban desde que se produjo el accidente que te arrebató de mi lado, pero nadie me creyó. Sospechas que poco a poco se habían convertido en la certeza que grité espantado y desesperadamente a los cuatros vientos y que sin dudas me condujo a este horrible y decrépito lugar donde hoy me pudro. Ahora ya no grito: resignado a mi impotencia solo transcurro.
Mi único consuelo es tu fotografía que, como un amuleto protector, oprimo fuertemente contra mi pecho cuando el recuerdo de esas tres criaturas malditas me asalta y me quita la poca cordura con la que aún cuento. Sin dudas la imagen de la ciega sentada erguidamente sobre la mecedora que palpa y descarta con sus habilidosos y largos dedos los muñecos que yacen en su regazo, es aquella que más me repugna.
Desde la soledad de este cuarto, me desdoblo y me dirijo a ese lúgubre lugar que pisé solo una vez y, paradójicamente, me encerró por siempre. ¡Tantas imágenes me asaltan! Mi calvario empezó aquella calurosa tarde de enero cuando me detuve frente al llamativo escaparate de esa pequeña tienda desconocida sobre cuya puerta amarilla un cartel decía: “Venta y reparación de muñecos”. Mis curiosos ojos habían recorrido rápidamente la estrecha vidriera. Y fue entonces cuando la vi -¿o debería decir te vi?- : allí, entre varios muñecos de peluche, soldaditos de plomo y risueñas hadas, había una pequeña mecedora de mimbre donde reposaba la muñeca. Tal vez fuera producto del intenso calor de esa jornada pero inmediatamente te reconocí en ese rostro inanimado. Sé que los médicos y psiquiatras que me tratan en este inmundo lugar al cual no pertenezco, creen que esa alucinación no fue otra cosa que un signo prematuro de mi incipiente locura. ¡Ingenuos! ¿Acaso no advierten que el hecho irrefutable de tu abrupta muerte constituye la evidencia más certera de mi relato? En fin…Lo cierto es que la nítida imagen de esa delicada criatura de porcelana permanece imborrable en mi memoria. El cabello enrulado y moreno que se desprendía del diminuto sombrero, el pequeño corazón rojo que constituía la graciosa boca y la diminuta nariz respingada imitaban perfectamente los rasgos infantiles que yo tanto amaba de tu cara. Sin embargo fue la languidez tan típica de tu mirada flotando sobre esos ojos fijos y sin vida lo que más me impactó. Ahora, observando tu fotografía que conservo celosamente bajo la almohada, compruebo lo que entonces solo sospechaba: la etérea esencia de tu alma habitaba ese objeto inanimado.
Una vez más mi mente abandona este minúsculo cuarto que me encierra y, como cada día desde tu inesperada partida, vuelvo a desplazarme lentamente en la abarrotada tienda, maravillado por la proliferación de objetos que invaden todo el espacio: caballos de madera de estáticas crines blancas listos a mecerse, rígidos soldaditos de plomo que parecen indiferentes a las provocadoras miradas de los coloridos gnomos y, por supuesto, la infinidad de muñecas. Las había de todo tipo y tamaño, algunas sostenían delicadas sombrillas con sus impolutas manos de porcelana, otras ocultaban parte del rostro bajo las delicadas capelinas o los enormes moños rojos que a veces reemplazaban los exóticos turbantes y las peinetas que recordaban tierras lejanas. Todas ellas parecían compartir las rosadas mejillas de esos rostros que -¡ahora estoy seguro!- reproducían las facciones de tanta gente que caminaba allá afuera y cuyo destino dependía de los dedos largos y amarillentos de la anciana de mirada vacía. Ah… ¡y los relojes! Había muchos: un imponente reloj de péndulo que cada tanto hacía sentir sus soberbias campanadas, varios despertadores antiguos de color dorado y negros números romanos y también, diseminados por aquí y por allá, esos relojes de arena que tanto te fascinaban. Ignoraba entonces que cada tic tac que marcaban a coro anunciaba la llegada inminente de tu muerte.
Los pasos que se escuchan en el corredor me devuelven a esta mugrosa celda donde se marchita mi vida. O lo que queda de ella. La débil luz que se filtra a través de la minúscula ventana anuncia el inminente crepúsculo que se avecina alla afuera. Seguramente dentro de poco entrarán y, con la excusa de combatir mis fantasmas, me forzarán a beber esas malditas píldoras rojas. ¡Ilusos! ¿Acaso verdaderamente creen que embotando mis sentidos podrán liberarme del tormento que me inflige el recuerdo de esas maléficas mujeres? ¡Imposible! La materialización de esas ancianas vestidas de negro que tejen y bordan los diminutos y coloridos vestidos mientras la otra – esa cuyos ojos blancos delatan la mirada vacía – palpa frenéticamente uno tras otro los muñecos que yacen en su regazo, me tortura diariamente. De las tres hermanas, ella, la ciega, es la más aterradora: siempre la veo ahí, sentada erguida y muda, estudiando atentamente cada uno de los muñecos con sus expertos dedos que reemplazan la vista. Dos grandes canastas de mimbre se ubicaban a ambos lados de esa especie de trono donde se sentaba la horrible criatura y ella, una vez terminada la inspección, arrojaba los muñecos a uno o a otro de los recipientes. Ahora sé, por más que todo el mundo aquí se empecine en demostrarme que solo se trata de otro rasgo de mi evidente locura, que del resultado de ese examen dependía el destino no solo de esos objetos inanimados sino también de la esencia vital que aprisionaban. Nunca escuché hablar a la ciega. Ni siquiera un murmullo. Sí recuerdo en cambio haber escuchado los ronroneos perezosos del enorme gato negro que holgazaneaba a sus pies. Y por supuesto que aún retumban en mis oídos las voces chillonas y burlonas de las otras dos que, ante mi intención firme de comprar la muñeca que habitabas, habían respondido: “Lo siento señor, pero esa muñeca no está en venta”. Y digo habían respondido porque, como si se tratara de un eco, la respuesta de la anciana flaca y alta había sido replicada textualmente por la más regordeta y baja inmediatamente después de ser pronunciada. Y luego habían agregado socarrona y coralmente mientras dirigían sus pequeños ojos maliciosos a los dedos agiles y largos de la ciega: “Y será descartada dentro de muy poco…”
Todavía me estremezco cuando recuerdo esas palabras. Y confieso que la culpa me invade. ¿Por qué no fui capaz de tomar la muñeca e irme de ese maldito lugar? ¿Por qué no pude simplemente arrebatarte de los largos dedos asesinos…? Pero por entonces la verdad que hoy conozco y por la cual fui arrojado a este horrible lugar, era solo una molesta e incierta inquietud que se me antojaba demasiado descabellada para ser cierta.
Escucho nuevamente pasos. La luz del atardecer ya no se cuela por la ventana. Han encendido las luces. Sin duda entrarán con las píldoras rojas. Y esta noche mientras yo duerma profundamente bajo los efectos de la sedación forzada, sé que las horribles manos continuarán trabajando y mucha gente caerá fulminada allá afuera víctima del capricho de la vieja ciega.
El cuento «La Muñeca» forma parte del libro «Cuentos de los arcanos» publicado el mes de mayo de 2022 por la Editorial Dunken. El mismo incluye 22 cuentos breves de temática sumamente diversa-misterio, romanticismo, ciencia ficción, terror psicológico, etc- y está poblados por personajes a veces compasivos, a veces crueles, a veces simplemente alienados que reflejan las características principales de los Arcanos Mayores.
El libro fue presentado el 23 de junio por la poetisa y escritora Maria Julia Druille en el café notable Lavalle y participó también de la Feria Internacional del Libro del presente año.